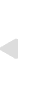La catedral de Toledo![1] Figuraos un bosque de gigantes palmeras de granito que al entrelazar sus ramas forman una bÓveda colosal y magnÍfica, bajo la que se guarece y vive, con la vida que le ha prestado el genio, toda una creaciÓn de seres imaginarios y reales.
Figuraos un caos incomprensible de sombra y luz, en donde se mezclan y confunden con las tinieblas de las naves los rayos de colores de las ojivas; donde lucha y se pierde con la obscuridad del santuario el fulgor de las lÁmparas.
Figuraos un mundo de piedra, inmenso como el espÍritu de nuestra religiÓn, sombrÍo como sus tradiciones, enigmÁtico como sus parÁbolas, y todavÍa no tendrÉis una idea remota de ese eterno monumento del entusiasmo y la fe de nuestros mayores, sobre el que los siglos ban derramado Á porfÍa el tesoro de sus creencias, de su inspiration y de sus artes.
En su seno viven el silencio, la majestad, la poesÍa del misticismo, y un santo horror que defiende sus umbrales contra los pensamientos mundanos y las mezquinas pasiones de la tierra.
La consunciÓn material se alivia respirando el aire puro de las montaÑas; el ateÍsmo debe curarse respirando su atmosfera de fe.
Pero si grande, si imponente se presenta la catedral Á nuestros ojos Á cualquier hora que se penetra en su recinto misterioso y sagrado, nunca produce una impresiÓn tan profunda como en los dÍas en que despliega todas las galas de su pompa religiosa, en que sus tabernÁculos se cubren de oro y pedrerÍa, sus gradas de alfombra y sus pilares de tapices.
Entonces, cuando arden despidiendo un torrente de luz sus mil lÁmparas de plata; cuando flota en el aire una nube de incienso, y las voces del coro, y la armonÍa de los Órganos y las campanas de la torre estremecen el edificio desde sus cimientos mÁs profundos hasta las mÁs altas agujas que lo coronan, entonces es cuando se comprende, al sentirla, la tremenda majestad de Dios que vive en Él, y lo anima con su soplo y lo llena con el reflejo de su omnipotencia.
El mismo dÍa en que tuvo lugar la escena que acabamos de referir, se celebraba en la catedral de Toledo el Último de la magnÍfica octava de la Virgen.[1]
La fiesta religiosa habÍa traÍdo Á ella una multitud inmensa de fieles; pero ya Ésta se habÍa dispersado en todas direcciones; ya se habÍan apagado las luces de las capillas y del altar mayor, y las colosales puertas del templo habÍan rechinado sobre sus goznes para cerrarse detrÁs del Último toledano, cuando de entre las sombras, y pÁlido, tan pÁlido como la estatua de la tumba en que se apoyo un instante mientras dominaba su emociÓn, se adelantÓ un hombre que vino deslizÁndose con el mayor sigilo hasta la verja del crucero. AllÍ la claridad de una lÁmpara permitÍa distinguir sus facciones.
Era Pedro.
¿Que habÍa pasado entre los dos amantes para que se arrastrara al fin Á poner por obra una idea que sÓlo el concebirla habÍa erizado sus cabellos de horror? Nunca pudo saberse.
Pero Él estaba allÍ, y estaba allÍ para llevar Á cabo su criminal propÓsito. En su mirada inquieta, en el temblor de sus rodillas, en el sudor que corrÍa en anchas gotas por su frente, llevaba escrito su pensamiento.
La catedral estaba sola, completamente sola, y sumergida en un silencio profundo.
No obstante, de cuando en cuando se percibÍan como unos rumores confusos: chasquidos de madera tal vez, Ó murmullos del viento, Ó ¿quiÉn sabe? acaso ilusiÓn de la fantasÍa, que oye y ve y palpa en su exaltaciÓn lo que no existe, pero la verdad era que ya cerca, ya lejos, ora Á sus espaldas, ora Á su lado mismo, sonaban como sollozos que se comprimen, como roce de telas que se arrastran, como rumor de pasos que van y vienen sin cesar.
Pedro hizo un esfuerzo para seguir en su camino, llego Á la verja, y subiÓ la primera grada de la capilla mayor.[1] Alrededor de esta capilla estÁn las tumbas de los reyes,[2] cuyas imÁgenes de piedra, con la mano en la empuÑadura de la espada, parecen velar noche y dÍa por el santuario Á cuya sombra descansan todos por una eternidad.
—Adelante! murmurÓ en voz baja, y quiso andar y no pudo. ParecÍa que sus pies se habÍan clavado en el pavimento. BajÓ los ojos, y sus cabellos se erizaron de horror: el suelo de la capilla lo formaban anchas y obscuras losas sepulcrales.
Por un momento creyÓ que una mano frÍa y descarnada le sujetaba en aquel punto con una fuerza invencible. Las moribundas lÁmparas, que brillaban en el fondo de las naves como estrellas perdidas entre las sombras, oscilaron Á su vista, y oscilaron las estatuas de los sepulcros y las imÁgenes del altar, y oscilÓ el templo todo con sus arcadas de granito y sus machones de sillerÍa.
—Adelante! volviÓ Á exclamar Pedro como fuera de sÍ, y se acercÓ al ara, y trepando por ella subiÓ hasta el escabel de la imagen. Todo alrededor suyo se revestÍa de formas quimÉricas y horribles; todo era tinieblas y luz dudosa, mÁs imponente aÚn que la obscuridad. SÓlo la Reina de los cielos, suavemente iluminada por una lÁmpara de oro, parecÍa sonreir tranquila, bondadosa, y serena en medio de tanto horror.
Sin embargo, aquella sonrisa muda É inmÓvil que le tranquilizara[1] un instante, concluyÓ por infundirle temor; un temor mÁs extraÑo, mÁs profundo que el que hasta entonces habÍa sentido.
TornÓ empero Á dominarse, cerrÓ los ojos para no verla, extendiÓ la mano con un movimiento convulsivo y le arrancÓ la ajorca de oro, piadosa ofrenda de un santo arzobispo; la ajorca de oro cuyo valor equivalÍa Á una fortuna.[2]
Ya la presea estaba en su poder: sus dedos crispados la oprimÍan con una fuerza sobrenatural, sÓlo restaba huir, huir con ella: pero para esto era preciso abrir los ojos, y Pedro tenÍa miedo de ver, de ver la imagen, de ver los reyes de las sepulturas, los demonios de las cornisas, los endriagos de los capiteles, las fajas de sombras y los rayos de luz que semejantes Á blancos y gigantescos fantasmas, se movÍan lentamente en el fondo de las naves, pobladas de rumores temerosos y extraÑos.
Al fin abriÓ los ojos, tendiÓ una mirada, y un grito agudo se escapÓ de sus labios.
La catedral estaba llena de estatuas, estatuas que, vestidas con luengos y no vistos ropajes, habÍan descendido de sus huecos, y ocupaban todo el Ámbito de la iglesia, y le miraban con sus ojos sin pupila.
Santos, monjas, Ángeles, demonios, guerreros, damas, pajes, cenobitas y villanos, se rodeaban y confundÍan en las naves y en el altar. Á sus pies oficiaban, en presencia de los reyes, de hinojos sobre sus tumbas, los arzobispos de mÁrmol que Él habÍa visto otras veces, inmÓviles sobre sus lechos mortuorios, mientras que arrastrÁndose por las losas, trepando por los machones, acurrucados en los doseles, suspendidos de las bÓvedas, pululaban como los gusanos de un inmenso cadÁver, todo un mundo de reptiles y alimaÑas de granito, quimericos, deformes, horrorosos.
Ya no pudo resistir mÁs. Las sienes le latieron con una violencia espantosa; una nube de sangre obscureciÓ sus pupilas, arrojÓ un segundo grito, un grito desgarrador y sobrehumano, y cayÓ desvanecido sobre el ara.
Cuando al otro dÍa los dependientes de la iglesia le encontraron al pie del altar, tenÍa aÚn la ajorca de oro entre sus manos, y al verlos aproximarse, exclamÓ con una estridente carcajada:
—Suya, suya!
El infeliz estaba loco.
EL CRISTO DE LA CALAVERA[1]
El rey de Castilla[1] marchaba Á la guerra de moros,[2] y para combatir con los enemigos de la religiÓn habÍa apellidado en son de guerra Á todo lo mÁs florido de la nobleza de sus reinos. Las silenciosas calles de Toledo[3] resonaban noche y dÍa con el marcial rumor de los atabales y los clarines, y ya en la morisca puerta de Visagra,[4] ya en la del CambrÓn,[5] en la embocadura del antiguo puente de San MartÍn,[6] no pasaba hora sin que se oyese el ronco grito de los centinelas, anunciando la llegada de algÚn caballero que, precedido de su pendÓn seÑorial y seguido de jinetes y peones, venÍa Á reunirse al grueso del ejÉrcito castellano.
El tiempo que faltaba para emprender el camino de la frontera y concluir de ordenar las huestes reales, discurrÍa en medio de fiestas pÚblicas, lujosos convites y lucidos torneos, hasta que, llegada al fin la vÍspera del dÍa seÑalado de antemano por S.A.[1] para la salida del Éjercito, se dispuso un postrer sarao, con el que debieran terminar los regocijos.
La noche del sarao, el alcÁzar[1] de los reyes ofrecÍa un aspecto singular. En los anchurosos patios, alrededor de inmensas hogueras, y diseminados sin orden ni concierto, se veÍa una abigarrada multitud de pajes, soldados, ballesteros y gente menuda, quienes, Éstos aderezando sus corceles y sus armas y disponiendolos para el combate; aquÉllos saludando con gritos Ó blasfemias las inesperadas vueltas de la fortuna, personificada en los dados del cubilete, los otros repitiendo en coro el refrÁn de un romance de guerra, que entonaba un juglar acompaÑado de la guzla; los de mÁs allÁ comprando Á un romero conchas,[2] cruces y cintas tocadas en el sepulcro de Santiago,[3] Ó riendo con locas carcajadas de los chistes de un bufÓn, Ó ensayando en los clarines el aire bÉlico para entrar en la pelea, propio de sus seÑores, Ó refiriendo antiguas historias de caballerÍas Ó aventuras de amor, Ó milagros recientemente acaecidos, formaban un infernal y atronador conjunto imposible de pintar con palabras.
Sobre aquel revuelto ocÉano de cantares de guerra, rumor de martillos que golpeaban los yunques, chirridos de limas que mordÍan el acero, piafar de corceles, voces descompuestas, risas inextinguibles, gritos desaforados, notas destempladas, juramentos y sonidos extraÑos y discordes, flotaban Á intervalos como un soplo de brisa armoniosa los lejanos acordes de la mÚsica del sarao.
Éste, que tenÍa lugar en los salones que formaban el segundo cuerpo del alcÁzar, ofrecia a su vez un cuadro, si no tan fantÁstico y caprichoso, mÁs deslumbrador y magnÍfico.
Por las extensas galerÍas que se prolongaban Á lo lejos formando un intrincado laberinto de pilastras esbeltas y ojivas caladas y ligeras como el encaje, por los espaciosos salones vestidos de tapices, donde la seda y el oro habÍan representado, con mil colores diversos, escenas de amor, de caza y de guerra, y adornados con trofeos de armas y escudos, sobre los cuales vertÍan un mar de chispeante luz un sinnÚmero de lÁmparas y candelabros de bronce, plata y oro, colgadas aquÉllas de las altÍsimas bÓvedas, y enclavados Éstos en los gruesos sillares de los muros; por todas partes Á donde se volvÍan los ojos, se veÍan oscilar y agitarse en distintas direcciones una nube de damas hermosas con ricas vestiduras, chapadas en oro, redes de perlas aprisionando sus rizos, joyas de rubÍes llameando sobre su seno, plumas sujetas en vaporoso cerco Á un mango de marfil, colgadas del puÑo, y rostrillos de 'blancos encajes, que acariciaban sus mejillas, Ó alegres turbas de galanes con talabartes de terciopelo, justillos de brocado y calzas de seda, borceguÍes de tafilete, capotillos de mangas perdidas y caperuza, puÑales con pomo de filigrana y estoques de corte, bruÑidos, delgados y ligeros.
Pero entre esta juventud brillante y deslumbradora, que los ancianos miraban desfilar con una sonrisa de gozo, sentados en los altos sitiales de alerce que rodeaban el estrado real llamaba la atenciÓn por su belleza incomparable, una mujer aclamada reina de la hermosura en todos los torneos y las cortes de amor de la Época, cuyos colores habÍan adoptado por emblema los caballeros mÁs valientes; cuyos encantos eran asunto de las coplas de los trovadores mÁs versados en la ciencia del gay saber; Á la que se volvÍan con asombro todas las miradas; por la que suspiraban en secreto todos los corazones, alrededor de la cual se veÍan agruparse con afÁn, como vasallos humildes en torno de su seÑora, los mÁs ilustres vÁstagos de la nobleza toledana, reunida en el sarao de aquella noche. Los que asistÍan de continuo Á formar el sÉquito de presuntos galanes de doÑa InÉs de Tordesillas, que tal era el nombre de esta celebrada hermosura, Á pesar de su carÁcter altivo y desdeÑoso, no desmayaban jamÁs en sus pretensiones; y Éste, animado con una sonrisa que habÍa creÍdo adivinar en sus labios; aquÉl, con una mirada benÉvola que juzgaba haber sorprendido en sus ojos; el otro, con una palabra lisonjera, un ligerÍsimo favor Ó una promesa remota, cada cual esperaba en silencio ser el preferido. Sin embargo, entre todos ellos habÍa dos que mÁs particularmente se distinguÍan por su asiduidad y rendimiento, dos que al parecer, si no los predilectos de la hermosa, podrÍan calificarse de los mÁs adelantados en el camino de su corazÓn. Estos dos caballeros, iguales en cuna, valor y nobles prendas, servidores de un mismo rey y pretendientes de una misma dama, llamÁbanse Alonso de Carrillo el uno, y el otro Lope de Sandoval.
Ambos habÍan nacido en Toledo; juntos habÍan hecho sus primeras armas, y en un mismo dÍa, al encontrarse sus ojos con los de doÑa InÉs, se sintieron poseÍdos de un secreto y ardiente amor por ella, amor que germinÓ algÚn tiempo retraÍdo y silencioso, pero que al cabo comenzaba Á descubrirse y Á dar involuntarias seÑales de existencia en sus acciones y discursos.
En los torneos del Zocodover,[1] en los juegos florales de la corte, siempre que se les habÍa presentado coyuntura para rivalizar entre sÍ en gallardÍa Ó donaire, la habÍan aprovechado con afÁn ambos caballeros, ansiosos de distinguirse Á los ojos de su dama; y aquella noche, impelidos sin duda por un mismo afÁn, trocando los hierros por las plumas y las mallas por los brocados y la seda, de pie junto al sitial donde ella se reclinÓ un instante despuÉs de haber dado una vuelta por los salones, comenzaron una elegante lucha de frases enamoradas É ingeniosas, Ó epigramas embozados y agudos.
Los astros menores de esta brillante constelaciÓn, formando un dorado semicÍrculo en torno de ambos galanes, reÍan y esforzaban las delicadas burlas; y la hermosa, objeto de aquel torneo de palabras, aprobaba con una imperceptible sonrisa los conceptos escogidos Ó llenos de intenciÓn, que, ora salÍan de los labios de sus adoradores, como una ligera onda de perfume que halagaba su vanidad, ora partÍan como una saeta aguda que iba Á buscar para clavarse en Él, el punto mÁs vulnerable del contrario, su amor propio.
Ya el cortesano combate de ingenio y galanura comenzaba Á hacerse de cada vez mÁs crudo; las frases eran aÚn corteses en la forma, pero breves, secas, y al pronunciarlas, si bien las acompaÑaba una ligera dilataciÓn de los labios, semejante Á una sonrisa, los ligeros relÁmpagos de los ojos imposibles de ocultar, demostraban que la cÓlera hervÍa comprimida en el seno de ambos rivales.
La situaciÓn era insostenible. La dama lo comprendiÓ asÍ, y levantÁndose del sitial se disponÍa Á volver Á los salones, cuando un nuevo incidente vino Á romper la valla del respetuoso comedimiento en que se contenÍan los dos jÓvenes enamorados. Tal vez con intenciÓn, acaso por descuido, doÑa InÉs habÍa dejado sobre su falda uno de los perfumados guantes, cuyos botones de oro se entretenÍa en arrancar uno Á uno mientras durÓ la conversaciÓn. Al ponerse de pie, el guante resbalÓ por entre los anchos pliegues de seda, y cayÓ en la alfombra. Al verle caer, todos los caballeros que formaban su brillante comitiva se inclinaron presurosos Á recogerle,[1] disputÁndose el honor de alcanzar un leve movimiento de cabeza en premio de su galanterÍa.
Al notar la precipitaciÓn con que todos hicieron el ademÁn de inclinarse, una imperceptible sonrisa de vanidad satisfecha asomÓ Á los labios de la orgullosa doÑa InÉs, que despuÉs de hacer un saludo general Á los galanes que tanto empeÑo mostraban en servirla, sin mirar apenas y con la mirada alta y desdeÑosa, tendiÓ la mano para recoger el guante en la direcciÓn que se encontraban Lope y Alonso, los primeros que parecÍan haber llegado al sitio en que cayera.[1] En efecto, ambos jÓvenes habÍan visto caer el guante cerca de sus pies; ambos se habÍan inclinado con igual presteza Á recogerle,[2] y al incorporarse cada cual le[2] tenÍa asido por un extremo. Al verlos inmÓviles, desafiÁndose en silencio con la mirada, y decididos ambos Á no abandonar el guante que acababan de levantar del suelo, la dama dejÓ escapar un grito leve É involuntario, que ahogÓ el murmullo de los asombrados espectadores, los cuales presentÍan una escena borrascosa, que en el alcÁzar y en presencia del rey podrÍa calificarse de un horrible desacato.
No obstante, Lope y Alonso permanecÍan impasibles, mudos, midiÉndose con los ojos, de la cabeza Á los pies, sin que la tempestad de sus almas se revelase mÁs que por un ligero temblor nervioso, que agitaba sus miembros como si se hallasen acometidos de una repentina fiebre.
Los murmullos y las exclamaciones iban subiendo de punto; la gente comenzaba Á agruparse en torno de los actores de la escena; doÑa InÉs, Ó aturdida Ó complaciÉndose en prolongarla, daba vueltas de un lado Á otro, como buscando donde refugiarse y evitar las miradas de la gente, que cada vez acudÍa en mayor nÚmero. La catÁstrofe era ya segura; los dos jÓvenes habÍan ya cambiado algunas palabras en voz sorda, y mientras que con la una mano sujetaban el guante con una fuerza convulsiva, parecÍan ya buscar instintivamente con la otra el puÑo de oro de sus dagas, cuando se entreabriÓ respetuosamente el grupo que formaban los espectadores, y apareciÓ el Rey.
Su frente estaba serena; ni habÍa indignaciÓn en su rostro, ni cÓlera en su ademÁn.
TendiÓ una mirada alrededor, y esta sola mirada fuÉ bastante para darle Á conocer lo que pasaba. Con toda la galanterÍa del doncel mÁs cumplido, tomÓ el guante de las manos de los caballeros que, como movidas por un resorte, se abrieron sin dificultad al sentir el contacto de la del monarca, y volviÉndose Á doÑa InÉs de Tordesillas que, apoyada en el brazo de una dueÑa,[1] parecÍa prÓxima Á desmayarse, exclamÓ, presentÁndolo, con acento, aunque templado, firme:
—Tomad, seÑora, y cuidad de no dejarle[1] caer en otra ocasiÓn, donde al devolvÉrosle,[2] os lo devuelvan manchado en sangre.
Cuando el rey terminÓ de decir estas palabras, doÑa InÉs, no acertaremos Á decir si Á impulsos de la emociÓn, Ó por salir mÁs airosa del paso, se habÍa desvanecido en brazos de los que la rodeaban.
Alonso y Lope, el uno estrujando en silencio entre sus manos el birrete de terciopelo, cuya pluma arrastraba por la alfombra, y el otro mordiÉndose los labios hasta hacerse brotar la sangre, se clavaron una mirada tenaz É intensa.
Una mirada en aquel lance equivalÍa Á un bofetÓn, Á un guante arrojado al rostro, Á un desafÍo Á muerte.